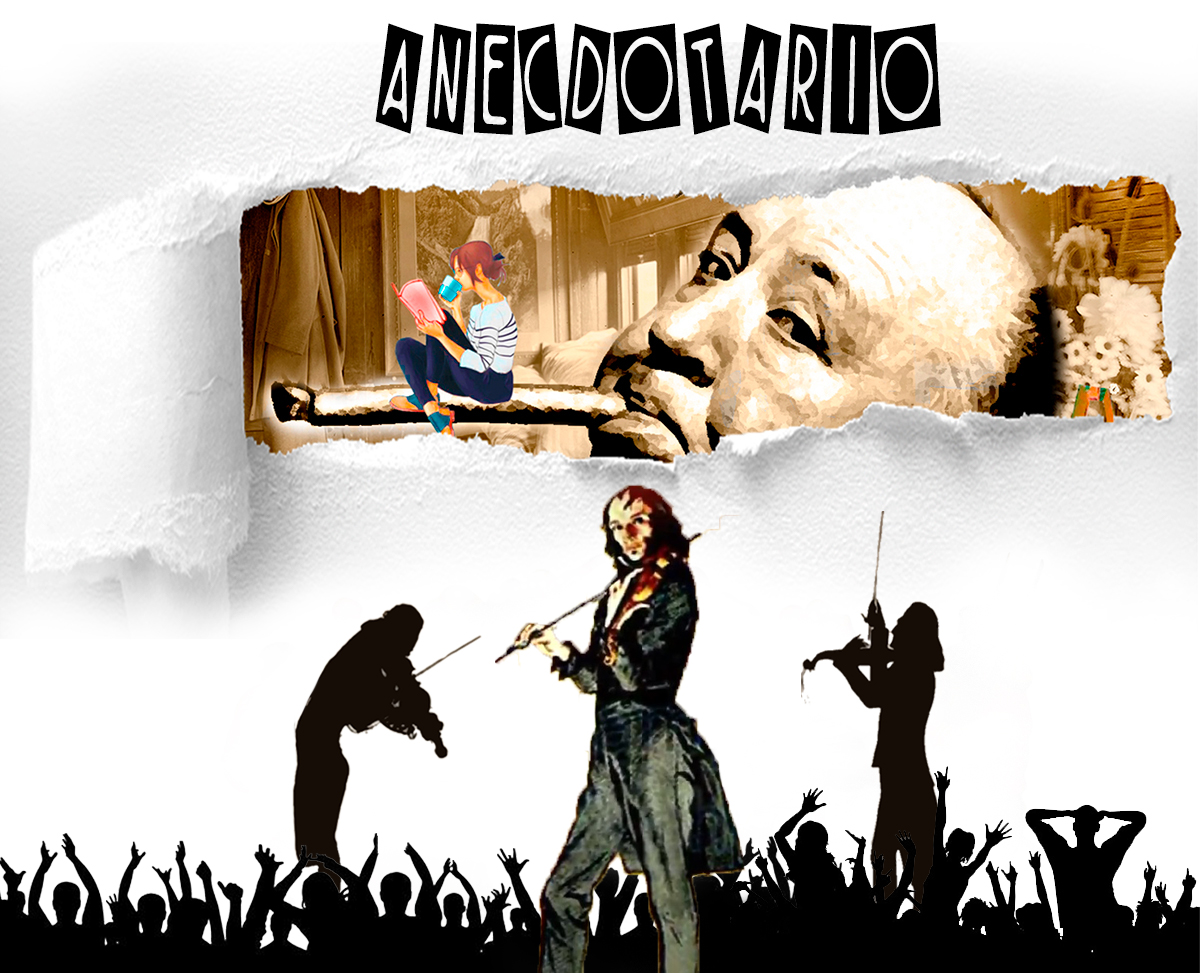La Ofrenda
Aquí estoy de nuevo, encerrada en este cubículo sin ventanas, sentada en este váter nauseabundo y a oscuras, como la primera vez. Aquí estoy esperándolo, como tantas otras veces, anhelando su boca atrapándome en mil mordiscos, rogando el roce de sus garras rasgándome la piel en una tortura de placer infinito. El horror y la náusea que en un principio fueron mi agonía hasta suplicar la muerte, convertidos ahora en un deseo propio de los adictos.
Sí, hace seis meses quise morir cuando vino a por mí la primera vez. Ahora, la desesperación me atrapa tras horas de espera, consumida por la incertidumbre de que quizá nunca vuelva. Necesito que esta noche venga. Si no lo hace ¿reuniré de nuevo el valor para acabar con esto?
Aquel viernes, que ahora me parece una eternidad, fui con mis amigos al pub que tanto me gusta, con ese aire decadente de fábrica abandonada y una música que me transporta al Nueva Orleans de los años treinta, aunque a veces resulte molesta por su elevado volumen. Sin embargo, esa tarde el clima permitía tomar las copas en la terraza de la entrada principal, por lo que decidimos ocupar una de las pocas mesas que quedaban libres. Antes de acabar la primera ronda, sentí la necesidad de ir al baño, así que me adentré en el amplio local, ahora casi vacío por lo caluroso del día, en dirección a los aseos. Eso era lo peor que tenía el pub, éstos estaban situados al fondo del todo y tras pasar una especie de almacén lleno de cajas y otros cachivaches. Estaban demasiado alejados y hacía demasiado frío incluso en verano.
Cuando apenas había comenzado a orinar, un golpe seco, semejante al choque de dos fuerzas contrarias, impactó en la puerta. La sorpresa fue tal, que un chorrito de pis caliente confundió su camino calándome parte del muslo y las medias. Maldiciendo en voz baja e intentando coger un trozo de papel higiénico, otro violento golpe sacudió la puerta seguido de un susurro penetrante y rugoso que decía: —¡Ábreme!
El miedo me recorrió entera y el temblor se adueñó de mi cuerpo. El silencio se hizo intenso y pastoso. Despacio, me subí las bragas y las medias, y arreglé mi falda. Cuando me disponía a coger el pomo, escuché otra vez aquella voz áspera arrastrase en un susurro: —¡Ábreme!
El corazón empezó latirme con tal fuerza que tuve que abrir la boca para que mis tímpanos no sufrieran daño con su golpeteo. En ese momento la luz se apagó y con la desesperación del miedo me lancé hacia la pared en busca del interruptor. Cuando mi mano tropezó con la puerta, distinguí un sonido chirriante recorriéndola hacia un lado, y la voz volvió más apremiante y emponzoñada: —¡Ábreme!
Sabía que no debía abrir esa puerta, lo que había al otro lado era el mal instándome a dejarlo pasar. Quería gritar, pedir auxilio, pero ¿quién podría oírme? Adentro no había nadie, todos estaban fuera disfrutando del buen tiempo, y para colmo la música no ayudaba con su fuerte volumen, ni los camareros podrían escucharme. —Por favor, déjeme salir. Mis amigos se preocuparán y vendrán a buscarme, supliqué con un hilo de voz.
La respuesta no se hizo esperar: —Ábreme y podrás salir.
La oscuridad y el silencio se volvieron más densos, hasta se podían oler y tocar y masticar. —¡Ábreme!
Y abrí. No sé por qué, abrí. Y dejé pasar un torrente de horror que me envolvió en la oscuridad como un sudario envuelve un cadáver en su mortaja. De mi garganta empezó a surgir un agudo sonido que lentamente subía y subía rompiéndome por dentro, hasta salir de mi boca un grito que se convirtió en alarido. Aquel espíritu maligno, aquella forma deforme, me embistió desgarrándome las entrañas. Su olor fétido saturó mis fosas nasales hasta provocarme arcadas. Su corrosiva piel abrasaba la mía como la cáustica al contacto de los tejidos. Sus manos, manojos de uñas, tanteaban enloquecidas cada surco de mi cuerpo, mientras su falo enhiesto penetraba en mi alma devorando todo resquicio de cordura a cada embestida.
Sí, hace seis meses quise morir. ¡Supliqué mi muerte! Ahora, el dolor me atenaza y me siento desdichada porque soy yo la que tiene que darle muerte.
Me desperté en el hospital. Apenas podía moverme. Enormes vendas cubrían casi todo mi cuerpo. Diferentes aparatos ayudaban a mi organismo a cumplir parte de sus funciones. Dos meses tardé en recuperarme. Pero enseguida comprendí que ya no era yo.
Tras de mí arrastraba un aura negra invisible a los demás. Los espejos me devolvían una imagen que solo yo podía ver, en la que todas las heridas infringidas seguían abiertas, descarnadamente expuestas. Me convertí en una huraña tapada de pies a cabeza como un fantasma. Retraída y esquiva, rehuía de la gente y las sombras se convirtieron en mi hogar.
Mis amigos quisieron ayudarme, intentaban devolverme a la vida llevándome a fiestas, visitando museos, asistiendo a conciertos. Todo fue inútil. Mi mutismo les perturbaba y mi presencia les hacía sentirse cada vez más incómodos. Poco a poco dejaron de llamarme y cuando lo hacían, mi negativa a reunirme con ellos lejos de desanimarlos los aliviaba.
Fue en esos meses cuando me convertí en una criatura de la noche. Si antes el sol me daba el vigor necesario para las actividades del día, ahora sus rayos me quemaban como puntas de cigarros encendidos. Si antes la buena compañía suscitaba en mí la alegría de la camaradería, ahora la soledad era mi única comitiva. Si antes la risa afloraba en mí chispeante y fresca como en una conversación de adolescentes, ahora el llanto más silencioso me desgarraba por dentro. Si antes la luz, ahora la oscuridad. Solo me sentía segura al leve resplandor de la luna. Era entonces cuando salía a la calle consumida por la impaciencia de encontrarlo.
Fue en una de esas salidas nocturnas cuando, al doblar la esquina que va a dar a mi casa, escuché otra vez aquella siniestra voz susurrándome: —Ven a mí. El pánico emergió como una corriente eléctrica, pero en lugar de ahuyentarme, aquella voz me atrajo con el poderoso magnetismo de un imán. Hipnotizada por el bisbiseo pegajoso de su voz, recorrí callejones estrechos y atravesé algún pasadizo hasta llegar a una fábrica abandonada, en cuya puerta un cartel anunciaba prohibido el paso. Esta se abrió como si estuviera esperándome, y al adentrarme, la oscuridad me engulló como un tifón para arrojarme, segundos después, a las sucias baldosas de aquel baño en que por primera vez me encontré con aquel monstruo.
Sí, ahí estábamos de nuevo. Yo, como la ofrenda prometida para alimentar la lujuria de la bestia. Él, como el Minotauro encerrado en su laberinto que espera hambriento saciar su lascivia. —Ven a mí… Al acercarme, un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero ya no era de terror sino de deseo, un apetito voraz se despertó en mí. Quería ser poseída por ese monstruo, y me exhibí con toda la impudicia de una ninfómana. El horror se tornó en dicha, el asco en deseo. Sus ojos que hacía seis meses me parecieron refulgir como cuchillos, ahora me parecían brillar con un ardor más propio del cielo que del infierno. Su piel corrosiva ya no me quemaba con su contacto, ahora me abrasaba con su pasión. Sus manos, cuyas uñas se me antojaron guadañas, ahora me hacían titilar como una hoja ante la brisa. Su olor nauseabundo me excitaba, y sus mordiscos me parecían besos apasionados. De mi garganta ya no salía un grito, sino gemidos de placer. Cada embestida me enajenaba hasta el éxtasis. Era una posesión infernal que me transportaba al paraíso. Era el mismísimo diablo adueñándose de un ángel.
A partir de aquella noche la vida me pareció diferente, como si acabara de nacer. Sentí abrirse en mí puertas hasta entonces cerradas, dejándome entrever un mundo desconocido que ansiaba conocer.
Cada día al oscurecer, vuelvo al lugar donde comenzó mi desdicha para ofrecerme a él. Durante el día, las horas transcurren inacabables, eternas, incapaz de concentrarme en nada que no sea él. He abandonado la lectura de mis autores favoritos y la música, y también a mis amigos, que tan imprescindibles habían sido en mi otra vida. Ahora ya no como ni duerno, solo espero que llegue la noche para acudir a mi cita como una adolescente enfebrecida minutos antes de yacer con su primer amor.
Cuando vuelvo a casa al amanecer, el arrepentimiento me carcome hasta dejar en carne viva cada uno de mis pensamientos. Y la dicha que tan solo unas horas antes sentía, se transforma en remordimiento, angustia y dolor. Estoy alimentando a una bestia que pronto abandonará su capullo para expandirse como la peste.
Me eligió como su única concubina por mi carácter sociable y abierto, por la confianza que inspiraba en los demás, por la inocencia de mi mirada y mi curiosidad innata. Pero sobre todo fue mi temperamento desinhibido y falto de prejuicios, y el rechazo hacia cualquier religión, los que inclinaron la balanza a mi favor como la candidata ideal. Me lo dice y me siento orgullosa por ello. El obsceno placer que me prodiga nubla mi juicio, y cada minuto transcurrido con él me parece un segundo y también un siglo. Me ha prometido la eternidad y yo me relamo pensando en ello. ¿Y quién no lo haría?
Sin embargo, últimamente me he dado cuenta que con cada visita su apariencia se hace más “humana”, ya no parece aquel monstruo aterrador y deforme, mientras que mi alma se va pudriendo como la carne putrefacta de los muertos. Cada vez que me miro al espejo la puedo ver, y su imagen me espanta. Una escalofriante angustia me atenaza el corazón, ¿acaso se trata de un intercambio: la inmortalidad a cambio de mi alma? ¿Acaso el néctar de mi sexo le otorga esa apariencia humana que tanto me inquieta? ¿Eso le ayuda a conseguir adeptos? ¿Qué hace durante el día, seducir a otros inocentes como yo? ¿Qué he hecho? Soy una muerta en vida que está perdiendo la cordura. Ya no sé si el monstruo es él o soy yo. Me siento como el Ángel caído expulsado del paraíso para habitar el averno. No quiero una eternidad de sombras, ni quiero una vida entre muertos. Porque eso es lo que él pretende: convertirnos en muertos vivientes, sin más voluntad que la obediencia.
Tengo que acabar con él. Dar muerte a la bestia, aunque eso signifique la mía propia. Pero ¿podré hacerlo? Con solo pensarlo mi cuerpo tiembla de agonía y la congoja atenaza mi garganta. ¿Seré capaz de acabar con este amor que, aun siendo inmundo, colma de intensa felicidad mi corazón? Lágrimas involuntarias brotan de mis ojos como si me estuvieran arrancando el alma. —Serás más dichosa que el mismo Dios en su paraíso, me dijo. Y lo he sido. Profundamente. Pero no puedo imaginar un mundo en tinieblas habitado solo por sombras. El único consuelo que me reconforta es el de pensar que mi amado y yo moriremos juntos, para siempre.
Esta noche iré a visitarlo con mi cuerpo untado en un veneno letal. Me lamerá con urgencia, como siempre hace. Y a cada lengüetazo para degustarme entera, el mortífero ungüento penetrará en su organismo poco a poco. Con cada lengüetazo suyo la pesadumbre desgarrará mi alma, y el ponzoñoso veneno atravesará mi piel hasta invadir mi cuerpo poco a poco. Entretanto, me entregaré a él con la pasión más intensa. Esa será mi última ofrenda.