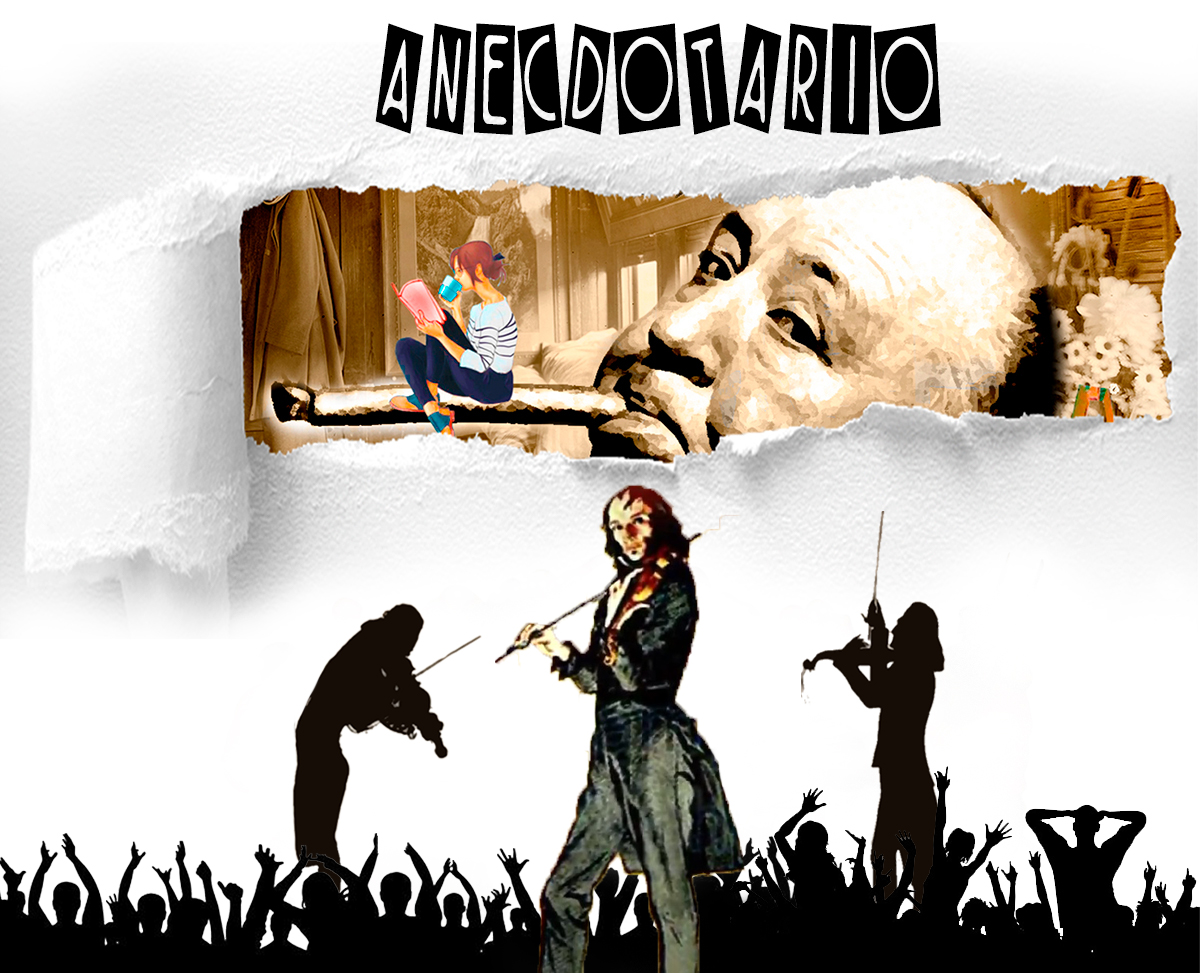LA DISTRACCIÓN
Llegó a casa azorada, con las mejillas encendidas, el pelo revuelto y una sonrisa boba en la cara que ni mil alfileres hubieran podido borrar. Rápidamente se quitó el abrigo, se cambió el vestido y sustituyó las medias por un pantalón, una sudadera, calcetines gruesos y zapatillas cómodas para estar por casa. Respiró profundamente para calmarse y bajó a la cocina. Mientras la familia iba llegando y entre “holas”, “qué hay para cenar”, las quejas de un “siempre lo mismo” y algún beso extraviado, preparó la cena como cada noche desde hacía… “buf! demasiados años”: verduras salteadas para su marido, pasta gratinada para los chicos, una sopa para la abuela y fruta variada para la salud familiar. Ella picaría de todo y de nada mientras repartía la comida en la mesa y ponía calma en las discusiones familiares. Un ir y venir a los fogones para que todo estuviera en su punto, un “ya basta”, un “estaos quietos”, un “sí cariño” y algún “de acuerdo” aquí y allá, y listo. Otra cena, otra noche, otro día. Apagó la luz, “buenas noches, cariño”, un beso y entonces, en la oscuridad de su habitación, sonrió y revivió cada instante de muchas tardes.
En los portales, debajo de algún puente, en la habitación perdida de un hotel, los besos se confundían desordenados en un frenesí de pasión. Cada tarde, los cuerpos se fundían en un solo abrazo, delirantes caricias daban paso a la más ardiente excitación, explosionando al fin en una apoteosis de deseo contenido.
Nunca le supo mal el papel de madre, esposa y nuera que tantos años llevaba interpretando. Iba al mercado tres días a la semana, escogiendo cada fruta, cada pieza de carne, cada pescado, con la delicadeza de un pintor al esbozar sus primeros trazos, y, al igual que aquel, inundaba de colores su casa. Desde que sus hijos eran pequeños, ayudaba en el colegio de forma voluntaria a los rezagados de la lección principal, y ahora, con la adolescencia, asistía a reuniones que prevenían contra la drogadicción. Iba de compras y a alguna copa informal con sus amigas, acompañaba a su suegra al médico, ordenaba su casa al ritmo de una canción y muchas noches disfrutaba del placer sexual con su marido. El amor que sentía por los suyos lo atesoraba como algo valioso que prodigaba en su justa medida para todos los que la rodeaban. Entonces ¿cómo pudo distraerse tanto de su papel de madre, esposa y nuera?
Fue una mañana soleada y casi primaveral, en la que el amor amontonado era tan grande que se le extravió como mariposas alborotadas en busca de libertad. Entre risas y pequeños saltos quiso alcanzarlas pero eran tantas que tan solo pudo observar su revoloteo enloquecido. Y fue así como una de aquellas mariposillas se acomodó en la mirada de aquel desconocido. Las demás se arremolinaron a su alrededor como una bandada y ella, que las seguía con la sonrisa abierta, quedó hechizada ante aquella mirada de revoloteos y promesas. Y ya no pudo dar marcha atrás.
Sin abandonar sus tareas cotidianas, quedaba con aquel desconocido dos tardes a la semana. Eran dos tardes de amor traspapelado, dos tardes de locura apasionada. Y claro, entre tanta revuelta, dio licencia a la voluntad de sus hijos que con saltos de júbilo celebraron la nueva alegría de su madre. Ya no existían horarios regulados para el ordenador, las salidas se podían prolongar más, las verduras desaparecieron de su dieta y los amigos entraban y salían a cualquier hora. La suegra cabeceaba ante tanta independencia suelta y miraba a su nuera como si hubiera perdido la cabeza. Así que tomó las riendas de la cocina y se olvidó del médico y sus recetas. Con su marido tuvo suerte, ya que estaba inmerso en la apertura de una nueva empresa, con la atención mermada a lo que no fueran sus negocios. Ella lo besaba agradecida, pues a ratos la inquietud la asaltaba llenando su mirada de nubes blancas.
Jamás pensó en una aventura. Concentrada siempre en los suyos, se sentía feliz en su vida cotidiana. Tan sólo de vez en cuando le venía alguna ensoñación atolondrada, pero nunca se dio tiempo a seguir con ideas tan disparatadas. Simplemente su vida era feliz, sin más artificios que sus tardes de lecciones repasadas, el parloteo con sus amigas, los recuerdos del álbum con su suegra, las noches con su marido, el orden de su casa.
Pero aquel día cientos de mariposas fueron a posarse donde no debían y con ellas el latido de su corazón. Vivía alterada porque nunca esperó tal disturbio. Pero era feliz a pesar del alboroto y todo el mundo le perdonó la distracción, porque iba regalando vida allá por donde pasaba. Hasta su marido la besaba cuando una sonrisa boba se le escapaba de su boca.
Así pasaron los meses, hasta que un día aquel desconocido se hartó de su piel blanca, de su cuerpo acompasado, de su sonrisa amplia, de sus pechos abultados. El frenesí de sus caricias se hizo roce desganado y pasó, como un vendaval, del deseo al desencanto, del asombro a la apatía, de la novedad a la rutina. Y un día desapareció.
Ella quedó desorientada, su reciente vida ajetreada se hizo pausa hasta quedar varada en algún portal, debajo de un puente o en la habitación perdida de un hotel. Cada rincón de su casa se hizo eco de sus lágrimas, y su cuerpo adelgazó hasta causar alarma bajo la atenta mirada de su suegra. Ésta, con mucho tino, no dijo nada. La consoló a base de sopas calientes, alguna historia pasada de una vida también alborotada, y friegas de sosiego y calma. La generosidad con generosidad se paga. Y así, la responsabilidad de cada jornada quedó en sus manos, porque ella, su nuera, tenía la vida ocupada en recuperar tanto cariño malgastado.
Pero la abuela no supo poner freno al desbarajuste de meses pasados que había dejado la confusión ilusionada de su nuera. Los chicos estaban hartos de sus horarios ilimitados, de tanto amigo gorrón, de sus juegos de ordenador mil veces reproducidos. Su marido, con la empresa ya casi puesta en marcha, volvía otra vez temprano a casa, y su suegra estaba cada vez más cansada de la jornada. Todo esto pasaba mientras ella paseaba como un fantasma por los rincones de su casa, la cara lívida, el pelo deslustrado y la mirada enloquecida. Hasta que un día, con su marido ausente por el trabajo, los chicos de fin de semana y su suegra ocupada en los recortes de su álbum fotográfico, se encerró en su habitación a llorar como si no hubiera un mañana.
Lloró con el desconsuelo de una virgen renacentista a los pies del crucificado. Lloró con la rabia enfurecida de una amante despechada. Lloró con la pena del que se sabe abandonado. Lloró como el culpable arrepentido por la traición cometida. Lloró como una niña asustada al comprender que ningún camino está definido. Así se sentía. Tanto lloró que cayó rendida a los pies de su cama. Y durmió un día entero.
A la mañana, se levantó temprano y, con lágrimas todavía prendidas de sus pestañas, mariposillas muertas de una vida pasada, bajó al salón donde su suegra había hecho la guardia ante tanta tormenta desatada en la habitación de su nuera. La despertó, y con un abrazo le dijo al oído “ahora sé lo que quiero”. Se dio una ducha, miró el reflejo del alivio en su cara, se puso ropa cómoda para estar por casa y bajó la escalera con energía redoblada. “Pongamos orden en la casa”, y con un movimiento de mano disipó alguna nube blanca todavía atrapada en su mirada.